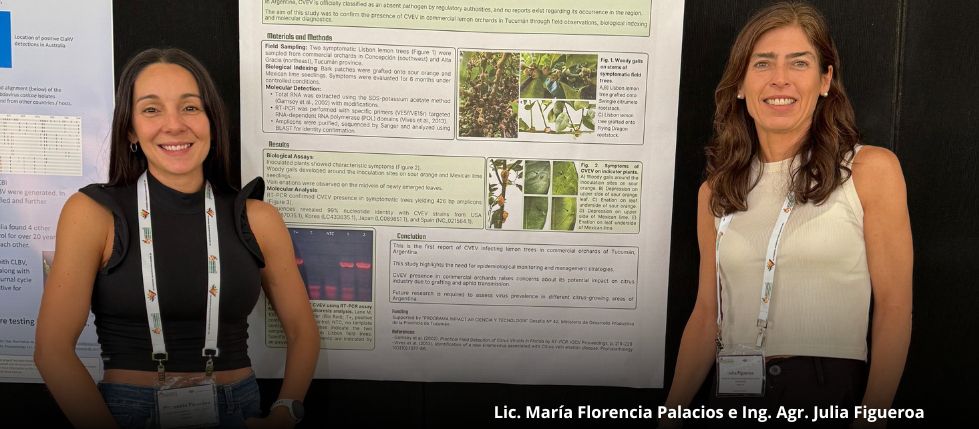Taller de Maíz y Poroto: conocimiento compartido para fortalecer al sector
Compartir
Tensiones geopolíticas y su impacto en Argentina
Invitado por la EEAOC, el analista Diego de la Puente planteó un escenario global atravesado por la disputa entre Estados Unidos y China. En un mercado donde un tuit puede cambiar la tendencia, propuso mirar la política internacional como una herramienta más del manejo comercial. “La incertidumbre es la única certeza”, afirmó, al describir un mercado donde un tweet puede mover millones y donde la prudencia vuelve a ser la mejor estrategia. Compartimos su exposición en la Jornada.
El precio de los granos en tiempos de geopolítica
Durante muchos años, para hablar del mercado de granos bastaba con mirar la oferta, la demanda o el clima. Eso sigue siendo importante, es el corazón del mercado, pero si hoy no observamos lo que pasa desde el punto de vista geopolítico, seguramente nos vamos a equivocar.
La política internacional se volvió un factor decisivo. Ayer mismo (miércoles 1/10), la soja y el maíz en Chicago estaban en baja y, de golpe, apareció un tuit de Donald Trump. El presidente escribió que dentro de cuatro semanas se reuniría con Xi Jinping para lograr que China volviera a comprar grandes volúmenes de soja estadounidense, porque —según dijo— los productores norteamericanos son los mejores del mundo. En pocas horas, lo que venía cayendo cambió de rumbo: la soja subió trece puntos ayer y once hoy. Trece puntos equivalen a unos cuatro dólares por tonelada; once, a un poco menos. Nada de eso tuvo que ver con el clima ni con la oferta y la demanda, ni con un aumento del consumo. Fue un simple tweet del presidente.
Por eso insisto: si no entendemos que hoy los precios están vinculados en grado sumo a la cuestión geopolítica, estamos mirando otra película. El título de esta exposición, “Tensiones geopolíticas y su impacto en la Argentina”, no es casual. La política internacional se ha convertido en una variable de primer orden para nosotros. Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, los conflictos bélicos, las políticas arancelarias o los acuerdos energéticos influyen directamente en la formación de precios de los granos y, por lo tanto, en la rentabilidad de nuestros productores.
Cada vez que un país como China cambia su patrón de compras, o que Estados Unidos modifica su política de subsidios o aranceles, o que Europa ajusta sus regulaciones ambientales, los precios internacionales se mueven, y ese movimiento repercute en nuestras decisiones comerciales. Lo que ocurre en Washington, Beijing o Bruselas define cuánto vale la soja en Rosario o en Tucumán.
Estados Unidos frente al espejo: poder, crisis y nuevas guerras
Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de este año. Desde antes sabía que iba a tomar una decisión difícil, antipática y polémica: imponer aranceles a todos los países del mundo. Lo anunció con una pancarta de papel, en Detroit, diciendo: “Hoy es el día de la liberación. Hoy nos sacamos de encima a todos los países que nos ponen aranceles, y nosotros también le vamos a poner aranceles al resto del mundo”.
Que Estados Unidos impusiera aranceles a China no sorprendió: entre ambos hay una rivalidad estructural. Pero lo que generó tensión fue que Trump decidiera aplicar aranceles también a Canadá y a la Unión Europea, aliados históricos de su país. Para compensar ese gesto, su equipo le propuso presentarse como el pacificador del mundo. Estados Unidos debía usar su poder para resolver los principales conflictos internacionales: la guerra entre Rusia y Ucrania y el enfrentamiento en Medio Oriente.
Trump aceptó la idea. Confiaba en su relación con Vladimir Putin y creyó que lograría un acuerdo de paz. Pero Putin, aliado antes con Xi Jinping, exigió conservar Crimea y el Donbass. Trump intentó negociar con Zelensky y líderes europeos, sin éxito. Sin la foto del acuerdo, cambió su discurso: pasó de decir que tenía buena relación con Putin a declarar que Rusia debía devolver las tierras ocupadas. Así, la política exterior de Estados Unidos quedó dividida: la Casa Blanca apoyando a Ucrania, y la Unión Europea tomando distancia.
Tampoco logró estabilizar Medio Oriente. Solo pudo mostrar resultados cuando se descubrió que Irán tenía búnkeres con uranio enriquecido al 90%. Ordenó bombardearlos, Israel celebró la decisión y él presentó la acción como una “guerra de doce días”. Sin embargo, el conflicto siguió abierto.
La novedad fue el viraje europeo: la mayoría de los países de Europa, junto con Australia y Canadá, reconocieron al Estado palestino. Fue una respuesta al arancel del 15% que Estados Unidos impuso a sus importaciones. Durante décadas, Washington había tolerado esos aranceles, pero ahora la economía norteamericana está en crisis y Trump prioriza su recuperación, incluso a costa de sus socios.
La economía estadounidense está quebrada: es el país con mayor déficit fiscal y comercial del mundo, y su deuda supera el 120% del PBI. Trump busca recomponer la potencia económica de Estados Unidos porque no hay hegemonía política sin base económica. Ese viraje tiene consecuencias globales: multiplica conflictos, fragmenta alianzas y acelera la reconfiguración de los bloques de poder.
Nosotros, alineados al eje Estados Unidos–Israel, tenemos que convivir en un mundo competitivo y asimétrico. La guerra de subsidios, las tensiones militares y las barreras ambientales forman parte de la misma disputa por el liderazgo global. Entender la política exterior norteamericana es anticipar los movimientos que inciden directamente en nuestros precios y exportaciones.
China no espera y no frena: el nuevo mapa del poder
Vengo de China y puedo decir que ese país no espera y no frena. Mientras Occidente discute, China ejecuta. El proyecto más grande que están desarrollando se llama One Belt, One Road, la nueva Ruta de la Seda. Se trata de un sistema de infraestructura gigantesco: redes ferroviarias, rutas, autopistas y vías navegables que conectan Asia, Europa, África y también Sudamérica. China quiere salir desde Beijing, atravesar Mongolia, la Rusia siberiana, la ex Unión Soviética, Europa del Este y la Unión Europea, bajar por el estrecho de Gibraltar, pasar por el norte de África, cruzar el canal de Suez hacia Medio Oriente, pasar por la India y volver a Beijing. Es un círculo de comercio global.
Cuando hablé con un dirigente en Harbin —una de las zonas más productivas del país, en la Manchuria china—, me explicó que la Ruta de la Seda también incluye a la Argentina y a Brasil. Me dijo que China planea tender redes ferroviarias que salgan desde la pampa húmeda argentina y desde el norte del país, crucen la cordillera hacia puertos de aguas profundas en Chile, y que hagan lo mismo en Brasil a través de los cerrados hacia puertos en Perú. Todo para sacar la mercadería sudamericana al Pacífico.
Al principio lo tomé como un comentario más, pero cuando viajé de Beijing a Harbin —un trayecto de más de mil kilómetros—, entendí la magnitud de esa idea. Hice el recorrido en un tren de alta velocidad que viaja a 400 kilómetros por hora. En cinco horas y media atravesé cientos de kilómetros de producción agrícola: maíces, soja, hortalizas, arroz. A medida que el tren entraba y salía de túneles, las montañas estaban completamente perforadas para permitir ese tránsito. Pensé entonces que, si los chinos pudieron hacer eso a semejante escala, perforar la cordillera de los Andes para construir un corredor bioceánico sería, para ellos, casi un trámite.
Ese nivel de organización y de inversión muestra dónde está el verdadero ritmo del crecimiento mundial. China no solo produce: planifica y ejecuta. En cada viaje uno ve maquinaria, edificios, zonas industriales, energía renovable, biotecnología. Es un país que opera con una lógica de largo plazo; no hay improvisación, cada paso forma parte de una estrategia nacional.
Eso contrasta con el estancamiento de Occidente. Mientras Estados Unidos se concentra en sus crisis internas y Europa en sus debates políticos, China avanza sin interrupciones. Lo comprobé en el terreno: en el mismo sitio donde hace pocos años había explotaciones minifundistas, hoy hay torres de treinta o cuarenta pisos. Esas ciudades crecen sobre tierras agrícolas y reducen la superficie cultivable, lo que tiene impacto directo en la oferta global de alimentos.
China entiende que necesita asegurarse alimentos, energía y mercados. Por eso diversifica su presencia: financia obras, compra empresas, establece acuerdos estratégicos. En el sudeste asiático —Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia— el modelo se repite. Son más de ochocientos millones de personas que están en el mismo proceso que vivió China a comienzos de los 2000: la expansión del consumo, la urbanización, la demanda de proteínas animales y de cereales. Ese bloque, que crece con la misma lógica planificada, será el principal polo de demanda en las próximas décadas.
Por eso sostengo que, aunque la Argentina esté ideológicamente alineada a las economías capitalistas de Occidente, su sinergia comercial natural está en Asia. No se trata de elegir un modelo político, sino de reconocer hacia dónde se dirige la economía mundial. En términos ideológicos, prefiero estar asociado a las democracias liberales. Pero en términos comerciales, necesitamos estar vinculados a China y al sudeste asiático, porque el futuro del mercado está allí.
Estamos asistiendo a un cambio histórico: la caída del imperialismo estadounidense y el ascenso de China como nuevo centro de poder global. No es una afirmación provocadora; basta con mirar la historia. Si cayó el Imperio romano, puede caer cualquier imperio. Y China, además, fue el primero de todos. Esa es la magnitud del proceso que estamos presenciando.
Soja, maíz y biocombustibles: cómo se traducen las tensiones globales
La política internacional no se queda en el plano de las declaraciones: tiene efectos directos en nuestros mercados. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió cuando Estados Unidos decidió apoyar financieramente a la Argentina después de la crisis política del 8 de septiembre. Tras la derrota electoral de Javier Milei, el tipo de cambio se disparó, el riesgo país subió y las acciones argentinas se desplomaron. Para contener esa situación, el gobierno recurrió a Donald Trump, que respondió con un paquete de ayuda anunciado por su secretario del Tesoro, Scott Bessin.
El comunicado oficial fue extenso y mencionaba la recompra de bonos, un crédito stand-by y un swap de divisas. Pero una frase, que pasó inadvertida al principio, encendió las alarmas: Estados Unidos —decía Bessin— trabajaría con el gobierno argentino “para poner fin a la exención impositiva temporal a los productores de commodities que liquiden divisas”. Traducido: se refería a la eliminación de las retenciones a la soja.
Ese comentario tuvo consecuencias inmediatas: en Estados Unidos, el sector rural reaccionó con enojo. Los productores norteamericanos argumentaron que, mientras Trump ayudaba a la Argentina, el gobierno argentino había bajado las retenciones y estaba vendiendo soja a China, desplazando a los “farmers” estadounidenses del mercado. Lo plantearon abiertamente en una carta enviada por la American Soybean Association al propio Trump, firmada por su presidente, Caleb Ragland. Allí advertían que los productores de soja de Estados Unidos estaban “parados sobre un precipicio comercial y financiero” y que China había impuesto aranceles a sus productos en represalia por la guerra comercial iniciada en 2018.
Le pedían además al presidente que, en sus negociaciones con Xi Jinping, priorizara las exportaciones de soja estadounidense y eliminara los aranceles chinos. El texto concluía con un reclamo directo: “Señor presidente, los productores agropecuarios de Estados Unidos siempre lo han apoyado. Necesitamos su ayuda, porque estamos quebrados”.
Trump no tardó en reaccionar. Publicó un tuit donde anunciaba que se reuniría con Xi Jinping para restablecer las compras chinas de soja estadounidense y “hacer grandes nuevamente a los productores de soja”. La reacción del mercado fue inmediata: la soja en Chicago, que venía cayendo, subió con fuerza. El precio se movió sin que cambiara nada en la oferta ni en la demanda. Otra vez, la política había marcado el rumbo.
Esto muestra cómo un gesto diplomático o una frase en redes sociales puede alterar la ecuación de rentabilidad de nuestros productores. Si China vuelve a comprar soja en Estados Unidos, los premios que hoy sostienen los precios sudamericanos pueden caer. Y, al revés, si las tensiones comerciales se mantienen, Sudamérica retiene ventaja.
Aceites y harinas
Cuando analizamos el mercado de aceites y harinas, el panorama se vuelve aun más complejo. En los últimos años el balance mundial de los principales granos oleaginosos muestra un leve superávit, pero los aceites vegetales están en déficit. El aceite de palma —que representa casi el 60% del comercio mundial de aceites y grasas—, el de girasol, el de colza y el de soja muestran una tendencia alcista. En particular, el aceite de soja está en el nivel más ajustado de los últimos seis años: la relación stock-consumo ronda el 8,4%.
Esto ocurre pese a las cosechas récord de Sudamérica y al buen rendimiento estadounidense. La razón es clara: Estados Unidos destina una porción cada vez mayor del aceite de soja a la producción de biocombustibles. Cuando uno muele un poroto de soja, el 20% es aceite y el 80% harina. Históricamente, la harina aportaba alrededor del 65% del valor del poroto y el aceite, el 35 %. Pero como el aceite vale el doble que la harina, su incidencia sobre el precio total es mayor. Hoy, con la expansión del biodiesel, esa proporción llegó a ser casi de 50-50.
El problema es que, cuando se utiliza más aceite para energía, se acumula harina. Sin embargo, la conversión de harina o maíz en carne es actualmente la más rentable de los últimos 35 años, especialmente en Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Argentina. Por eso, parte de esa harina excedente es absorbida por la ganadería. En nuestro país, el consumo interno de maíz pasó de 6 o 7 millones de toneladas a 11 millones en un año, precisamente porque nunca fue tan buen negocio transformarlo en carne como ahora.
En Estados Unidos, si el rendimiento de soja baja apenas de 3596 a 3563 kilos por hectárea, la relación stock-consumo caería por debajo del 6 %, y cada vez que eso ocurrió, el precio superó los 600 dólares por tonelada. Hoy la soja ronda los 390, y estamos muy cerca de ese punto crítico. Basta con que las condiciones climáticas recorten un poco los rindes para que Chicago cambie de tendencia.
En la Argentina, con una cosecha de unos 50 millones de toneladas, la atención está puesta en dos factores: el eventual acuerdo comercial entre Trump y China, y la finalización del período de retenciones cero. Los exportadores, anticipándose al beneficio, declararon operaciones por encima de 7000 millones de dólares, lo que generó una suba momentánea del precio local. La soja disponible llegó a pagarse 500.000 pesos por tonelada, impulsada también por el tipo de cambio.
Pero esa ventana no será permanente. Una vez que la industria y la exportación cubran lo declarado, el mercado puede corregir. Por eso, siempre recomiendo lo mismo: cuando haya rentabilidad, hay que tomarla. No tenemos un mercado para ser temerarios. Podemos cubrirnos con herramientas de futuros u opciones, pero no dejar pasar oportunidades.
La rentabilidad no depende solo de los fundamentos agrícolas. Está atada a factores políticos, monetarios y financieros que se deciden muy lejos de nuestros campos. En un contexto donde los precios pueden cambiar por un discurso o un tuit, el productor que entienda la lógica de este nuevo tablero global estará un paso adelante.
La incertidumbre como certeza
En todo este recorrido he tratado de mostrar que detrás de cada movimiento del mercado hay una decisión política, un cambio en la correlación de fuerzas o una tensión entre potencias. Pero también hay algo que permanece: la incertidumbre. John Allen Paulos (escritor estadounidense) decía que la incertidumbre es la única certeza que existe, y que aprender a vivir con la inseguridad es la única seguridad que podemos alcanzar. No hay frase que describa mejor el momento actual del comercio mundial y del negocio agropecuario.
En la Argentina, además, esa incertidumbre tiene capas adicionales. Dependemos de los precios internacionales, de las políticas internas y de la macroeconomía. Producimos en un entorno de inestabilidad cambiaria y política, y al mismo tiempo competimos en un mercado global que se mueve a una velocidad inédita. Por eso, cuando escucho que el gobierno dice que los productores somos héroes, pienso que quizá esa definición tenga algo de cierto. No por romanticismo ni por elogio fácil, sino porque producir en estas condiciones requiere una combinación de convicción, conocimiento y resiliencia que pocos sectores tienen.
Sin embargo, ser héroe no implica ser temerario. Este es un negocio productivo, no financiero. El riesgo está en la parte productiva: el clima, los rindes, los costos, la logística. Si además sumamos un riesgo comercial innecesario, estamos jugando con la suerte. Y el que confía en la suerte, tarde o temprano, pierde.
Cuando haya rentabilidad, hay que tomarla. No se trata de vender por miedo, sino de entender que los mercados no garantizan permanencia. Las oportunidades duran poco, y quienes esperan “un poco más” muchas veces terminan quedándose afuera. En los últimos meses lo vimos con la soja: a 300 dólares por tonelada muchos dudaban; subió a 325 y no vendieron; hoy vale menos. Y el negocio, como la historia, no da segundas oportunidades.
Yo no sé si el mercado de Chicago va a subir o a bajar en los próximos meses. Nadie lo sabe. Pero sí sé que la relación entre la política, la economía y la producción es cada vez más estrecha. Y sé también que los precios, en términos reales, están entre los más bajos de la historia. Por eso insisto: no es momento de especular.
En este escenario global, lo que define la diferencia entre perder y ganar no es la información —que hoy está al alcance de todos—, sino la interpretación. Saber leer lo que pasa, anticipar cómo puede repercutir en nuestros mercados, actuar con prudencia y, sobre todo, con criterio. Esa es la verdadera competitividad.
La incertidumbre no va a desaparecer. Pero si aprendemos a convivir con ella, si entendemos que la seguridad absoluta es una ilusión, podemos transformar esa fragilidad en fortaleza. El productor que se adapta, que observa, que planifica y que decide con realismo es el que sobrevive. Y en un mundo que cambia a esta velocidad, sobrevivir es, también, una forma de ganar.
Las legumbres argentinas frente al desafío de nuevos mercados
El gerente general de la Cámara de legumbres de la República Argentina (CLERA), Martín Rosenkjaer, participó del Taller de Maíz y Poroto organizado por la EEAOC con una exposición centrada en los desafíos actuales del comercio de legumbres. Su análisis recorrió la evolución de la producción argentina, la competencia internacional y las negociaciones que podrían habilitar el ingreso de porotos y garbanzos al mercado chino.
Producción y exportaciones hoy
En los últimos cincuenta años, la superficie de legumbres en Argentina creció de manera sostenida, acompañando el desarrollo de nuevas zonas productivas y la incorporación de tecnología. Sin embargo, en el presente el sector muestra señales de estancamiento, determinadas principalmente por la evolución de los precios internacionales. La última campaña marcó una recuperación en la superficie sembrada, pero esa mejora no se reflejó con la misma intensidad en la producción.
Durante los últimos tres años, los factores climáticos afectaron de manera considerable a los cultivos de poroto y garbanzo, generando pérdidas sucesivas que limitaron los rendimientos y la calidad del grano. Recién hacia fines del año pasado, y durante el actual 2025, se observa una recuperación importante, tanto en la producción como en la calidad de los lotes cosechados.
Los porotos se distribuyen principalmente entre Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con presencia también en otras provincias del norte. El garbanzo amplía su alcance hacia Córdoba y Buenos Aires, donde comienzan a consolidarse ensayos y cultivos en expansión. En tanto, la arveja y la lenteja concentran su producción en la cuenca de Rosario —entre el norte bonaerense y el sur santafesino—, aunque con posibilidades de extenderse más al sur de Buenos Aires.
En materia de exportaciones, el último año Argentina volvió a acercarse al umbral de las 700.000 toneladas de legumbres, con el poroto como principal producto del complejo. La superficie de siembra se mantiene relativamente estable, aunque los resultados han sido desiguales por efecto del clima. Entre 2021 y 2024 la producción total se redujo cerca de un 15%, con un fuerte contraste entre las campañas: la de 2023 fue especialmente mala. En el caso del poroto alubia, el año 2021 registró un récord histórico de 260.000 toneladas, mientras que la última campaña apenas alcanzó 80.000, menos de una tercera parte.
Competencia y mercados actuales
Después de los problemas climáticos y las cosechas irregulares, el sector busca recuperarse, pero enfrenta también factores externos que complican el panorama. Uno de ellos es la presencia creciente de Egipto, que originalmente era un productor menor y exportaba solo lo que Argentina no podía cubrir. En los últimos años, con la falta de cosecha local, esa demanda internacional se fue abasteciendo con producción egipcia.
Durante mucho tiempo, Argentina fue reconocida por la calidad y el tamaño de sus granos, especialmente del poroto alubia. Sin embargo, los cambios en la industrialización y en los hábitos de consumo —particularmente el crecimiento del mercado en frasco y en lata— hicieron que los granos grandes perdieran relevancia. Aquello que antes constituía una ventaja competitiva, el tamaño, hoy ya no genera el diferencial de precio que caracterizaba al poroto argentino. Así, además de perder mercados, se pierde valor en los productos exportados.
En ese contexto, SENASA y el sector exportador trabajan en la elaboración de un protocolo fitosanitario que permita vender porotos a China, un paso que podría modificar de manera significativa las condiciones comerciales no solo para el poroto, sino también para otras legumbres que se encuentran en proceso de negociación.
Los mercados tradicionales de Argentina —como España e Italia— se mantienen firmes, aunque se perdió la presencia en Argelia, que hace dos años cerró las importaciones privadas y canaliza sus compras únicamente a través del Estado. En contrapartida, Brasil incrementó sus compras de poroto alubia y, al mismo tiempo, se consolidó como competidor. Durante muchos años fue el principal destino del poroto negro argentino, pero en el último tiempo comenzó a cubrir su propia demanda interna e incluso a exportar excedentes, con ventajas competitivas que superan a las nuestras.
A diferencia de Brasil, México reabrió su mercado. Fue un comprador histórico del poroto negro argentino en los años noventa, hasta que cerró las importaciones por cuestiones de calidad. Desde hace dos años, volvió a comprar de manera sostenida. Otros destinos, como Venezuela y Cuba, mantienen una demanda esporádica y condicionada por cuestiones políticas y dificultades de pago. Los porotos colorados, tanto claros como oscuros, siguen con buena rotación de ventas: entre 30 y 40 países del mundo compran regularmente esta variedad argentina.
El caso del garbanzo
El garbanzo argentino atraviesa un momento de consolidación, con cifras que muestran una mejora significativa luego de varios años difíciles. En la última campaña, la producción aumentó de manera notable gracias al incremento de la superficie sembrada y a un mejor comportamiento climático, alcanzando casi 150.000 hectáreas, un volumen que no se registraba desde hacía mucho tiempo. Ese avance representó un crecimiento interanual del 35%, y una producción total de 193.000 toneladas, un 60% más que la del ciclo anterior, fuertemente afectado por la sequía tanto en Salta como en Córdoba.
A la par de esa expansión, la incorporación del garbanzo al Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) permitió disponer de estadísticas más precisas y transparentes. Este registro oficial favorece la organización de la cadena y está impulsando el desarrollo de semilleros que comercializan semillas fiscalizadas, una base fundamental para mejorar la productividad. Cuando las nuevas variedades expresen todo su potencial, los rendimientos podrían superar ampliamente los de los materiales tradicionales que aún predominan en la región.
En cuanto a los mercados, el garbanzo argentino se exporta a entre 30 y 40 países, con Pakistán como comprador principal —interesado en los granos de tamaño chico— y con la Comunidad Económica Europea como otro destino relevante. Además, un conjunto creciente de países fuera de esos bloques adquiere regularmente producto argentino, atraído por la calidad del grano y por la disponibilidad de oferta en distintos calibres.
Perspectivas internacionales
Cuando se habla de las perspectivas del negocio de las legumbres, hay dos países que concentran la mayor parte de la población mundial y a los que la Argentina aún no logra acceder con su oferta exportable: India y China. Ambos representan un potencial enorme para el crecimiento futuro de la producción de porotos y garbanzos, y también un desafío que trasciende lo productivo para volverse estratégico.
India
India es hoy el país más poblado del mundo y su población no tiene restricciones dietarias religiosas respecto del consumo de legumbres. Por el contrario, las considera su principal fuente de proteína vegetal, en un contexto donde una parte importante de la sociedad es vegetariana.
El país es, al mismo tiempo, el mayor consumidor, productor e importador de legumbres del mundo, ya que debe abastecer a una población gigantesca. Sin embargo, su mercado resulta complejo y cambiante a la hora de definir estrategias comerciales.
Un ejemplo reciente lo ilustra: a mediados de este año la India había abierto la importación de arvejas, pero pocas semanas después volvió a cerrarla. Esa volatilidad se explica por su política interna de precios: el Ministerio de Producción Agrícola tiene casi tanto peso como el propio Primer Ministro, porque es el organismo que define los valores de los alimentos. Su función es doble: sostener la rentabilidad del productor, pero sin que los precios se vuelvan inaccesibles para los consumidores.
En India, el 30% del ingreso promedio se destina a la alimentación. En comparación, tanto en China como en Argentina ese gasto ronda el 20%, y en países altamente desarrollados, como Estados Unidos, apenas llega al 7%. Este dato permite dimensionar el peso político y social de la regulación alimentaria en la India.
El país se ha convertido en un actor cada vez más relevante —como productor, consumidor e importador— y es extremadamente sensible al precio de los alimentos y a las fluctuaciones de las cosechas. Aunque la distancia geográfica con Argentina incrementa los costos logísticos, la contratemporada de producción abre una oportunidad comercial que el país podría aprovechar si logra estabilidad en volúmenes y certificaciones.
China
China se ubica como el segundo importador mundial de legumbres secas. Su demanda comenzó a crecer en 2020, impulsada por el aumento del consumo de carne animal, que generó la necesidad de fuentes de proteína vegetal económica para la alimentación del ganado. En ese contexto, la arveja amarilla se convirtió en un insumo clave, y la Argentina supo capitalizar esa tendencia con un aumento progresivo de sus exportaciones.
Actualmente, China es el primer importador mundial de arvejas secas, el segundo de poroto mungo y el tercero de poroto azuki. En la región, tanto el mungo como el azuki se producen con resultados crecientes, y su demanda continúa en expansión.
El auge del consumo de arvejas no responde solo al sector pecuario. También se vincula al crecimiento de productos alimentarios derivados de legumbres, especialmente entre los jóvenes, que consumen fideos, snacks y comidas preparadas elaboradas a partir de harinas vegetales.
Para la Argentina, la posibilidad de acceder directamente al mercado chino mediante un protocolo fitosanitario representa una oportunidad decisiva. En la actualidad, el país asiático compra garbanzos principalmente a India, Turquía y Pakistán. Parte de los garbanzos argentinos llega indirectamente a China a través de Turquía, que los reexporta, quedándose con la renta que podría capturar el productor argentino.
Lo mismo ocurre con el poroto azuki: países como Myanmar, Tailandia y Vietnam compran ese grano para revenderlo a China, aprovechando que no enfrentan restricciones sanitarias de ingreso. En consecuencia, capturan la ganancia intermedia que la Argentina podría obtener si contara con un acceso directo.
Algo similar pasó con los porotos comunes. Durante años, China los adquiría de Estados Unidos y Canadá, hasta que la guerra comercial iniciada por Donald Trump derivó en aranceles cruzados que excluyeron a ambos países del mercado. Esa coyuntura abrió una ventana de oportunidad para la Argentina, aunque condicionada al avance de los acuerdos sanitarios.
Por eso, resulta clave que SENASA y el sector exportador argentino trabajen de manera coordinada para lograr los protocolos fitosanitarios de garbanzo, porotos en todos sus tipos, mungo y lenteja, de modo de permitir el ingreso directo al mercado chino. Si eso se concreta, las condiciones de producción y comercialización podrían transformarse de manera sustancial.
Aun así, el país enfrenta limitaciones estructurales: en lenteja y garbanzo, la capacidad productiva sigue siendo acotada, y si bien el poroto tiene mayor margen para crecer, todavía falta previsibilidad y volumen estable.
El protocolo sanitario ya fue refrendado por SENASA, y se espera que China envíe una delegación de inspección para revisar las plantas de procesamiento. Vale recordar que las negociaciones para la arveja comenzaron en 2010 y recién se firmaron en 2018, tras ocho años de trabajo conjunto. Si finalmente se abren los demás productos, la estructura de producción nacional podría cambiar por completo.
Limitaciones y desafíos internos
Si se concretara el protocolo sanitario con China, las condiciones de venta y producción para las legumbres argentinas cambiarían de manera sustancial. Sin embargo, el país aún no está en condiciones de aprovechar plenamente una apertura de esa magnitud.
En el caso de la lenteja, la capacidad de respuesta sigue siendo muy limitada, y aunque el garbanzo cuenta con una base productiva más sólida, la oferta no alcanza para sostener una demanda creciente. En general, el sector se queda sin garbanzo hacia mitad de año, lo que demuestra la falta de continuidad en el flujo productivo.
La situación del poroto es algo diferente: existen superficies disponibles y experiencia técnica suficiente para ampliar la producción, pero todavía falta previsibilidad y estabilidad en los volúmenes que garanticen continuidad comercial.
El protocolo sanitario ya fue refrendado por SENASA, y se espera que China envíe una delegación para inspeccionar las plantas de procesamiento que participarían en la exportación. El antecedente más claro es el de la arveja, cuyas negociaciones se iniciaron en 2010 y recién se firmaron en 2018, tras ocho años de gestiones.
El año pasado fueron ellos quienes vinieron a proponer un nuevo protocolo. Si eso fuera así, y si estamos en condiciones, vamos a poder aprovecharlo y modificar sustancialmente las condiciones de producción.
Las palabras de Martín Rosenkjaer dejaron flotando una certeza: el potencial de las legumbres argentinas no depende solo de los precios ni del clima, sino de la continuidad institucional que permita sostener acuerdos, estándares y mercados.
Cada protocolo, cada destino que se abre, exige planificación, previsibilidad y una producción capaz de responder con calidad y volumen. El desafío no es nuevo, pero hoy pesa más que nunca: transformar las oportunidades en política productiva sostenida.