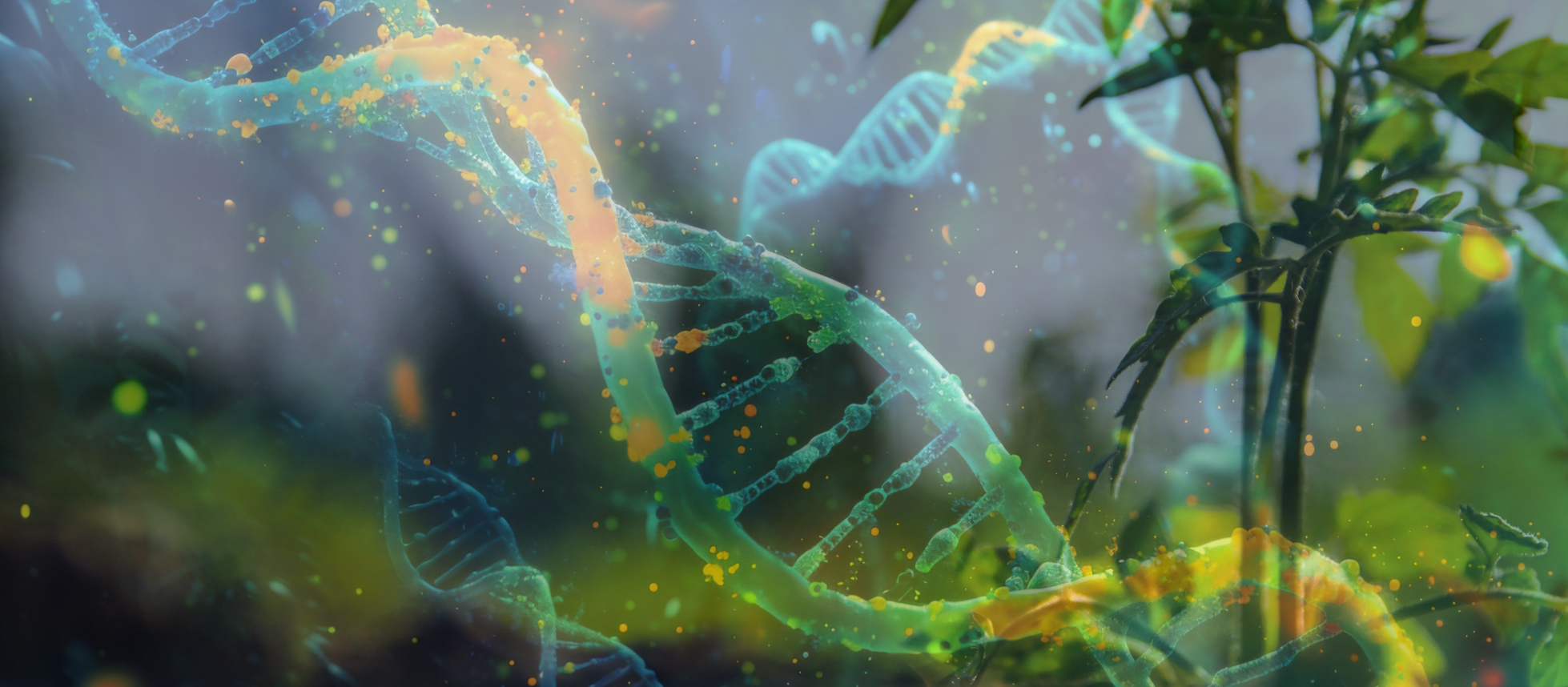La palta también viaja con papeles
Compartir
La palta se instala con fuerza en el paladar argentino. En los últimos años, el consumo interno creció de la mano de una mayor conciencia nutricional y de hábitos alimentarios más saludables. Además, la crisis del limón, que afectó a la región del NOA, impulsó a muchos productores a diversificarse buscando nuevas oportunidades productivas. Así, la producción local comenzó a expandirse, pero también a enfrentar el reto de profesionalizarse para competir con las importaciones y superar las barreras de la exportación.
En este escenario, instituciones como la EEAOC y SENASA cumplen un rol clave. Desde la determinación de la madurez fisiológica hasta el monitoreo de plagas, una red de controles acompaña cada intento de internacionalización. Pero también los productores tienen su parte: invertir, adaptarse y sostener prácticas rigurosas, incluso cuando el volumen exportable es bajo y los costos logísticos pesan más que el precio internacional.
Una mirada desde el campo: la experiencia en primera persona
Horacio Frías. Guayal S. A.
Trabajo con palta desde 1998, cuando en Argentina casi nadie hablaba de este cultivo. En Guayal fuimos pioneros en pensar que, más allá del mercado interno, había oportunidades para exportar. Hoy seguimos apostando a ese camino, aunque no es fácil.
El consumo creció mucho en estos años, sobre todo en los centros urbanos. La gente valora sus propiedades nutricionales, su versatilidad en la cocina. Pero producir palta en el país tiene sus desafíos. En Tucumán, por ejemplo, muchos productores cosechan antes de tiempo para evitar robos en las fincas. Esta práctica afecta la calidad del fruto: una palta que no alcanzó su contenido graso óptimo no va a madurar bien ni va a ofrecer una buena experiencia al consumidor.
En nuestro caso, trabajamos con la variedad Hass, que es la más demandada. Implementamos protocolos de cosecha y controles de calidad, porque siempre pensamos a largo plazo. Exportar no es simplemente cargar un camión. Para llegar a Chile —el principal destino de la palta argentina— tenemos que cumplir con exigencias sanitarias muy estrictas. El system approach (protocolos para exportación) obliga a instalar trampas, monitorear permanentemente, enviar muestras al laboratorio, registrar todo. Y aunque hoy se exporta poco, mantener ese sistema vigente nos permite estar listos para cuando se abran oportunidades.
¿Qué limita más la exportación? Los costos internos. Mover un contenedor desde Tucumán hasta el Mercado Central puede ser más caro que enviarlo desde Buenos Aires a Rotterdam. A eso hay que sumarle la carga impositiva y la política cambiaria, que durante años hizo que exportar fuera menos rentable que vender en el mercado local. Pero si queremos crecer, tenemos que pensar en abrir mercados, mejorar la competitividad y sostener la calidad. Por eso seguimos invirtiendo.
Controles sanitarios y calidad comercial de la palta en la Argentina
¿Cómo evoluciona la producción de palta en la región y cuál es el destino principal?
La producción de palta en el norte del país está en plena expansión, con nuevos viveros instalados incluso en Paraguay, dada la proyección favorable del cultivo. El principal destino sigue siendo el mercado interno, en particular las zonas protegidas como Mendoza y Patagonia, donde el consumo ha crecido sostenidamente y supera ampliamente al del resto del país.
Desde el punto de vista económico, hoy resulta más rentable abastecer el mercado interno que el internacional. Aunque existen envíos puntuales de palta Hass y Torres, no superan uno o dos contenedores al año. Empresas como Guayal concentran buena parte del mercado nacional y se destacan por cumplir rigurosamente con los estándares de calidad, especialmente en lo referido al nivel de materia seca. Esa regularidad los convierte en proveedores de referencia, incluso frente a operadores que no siempre garantizan una fruta con adecuada maduración.
¿Cuáles son los controles de calidad exigidos para la comercialización?
Uno de los aspectos clave es el análisis de materia seca, que se realiza tanto en la EEAOC como en laboratorios privados habilitados. En Tucumán, se exige que la palta Hass alcance un 23 % de materia seca para poder ser despachada fuera de la provincia, mientras que otras variedades deben superar el 20 %. Esta exigencia responde tanto a criterios sanitarios como comerciales, ya que garantiza la calidad del producto y su adecuada maduración en destino.
Además, ciertos mercados —como el Mercado Central de Buenos Aires— imponen requisitos adicionales, como el corte de la fruta con tijera. Esta medida busca asegurar la trazabilidad del producto y prevenir el ingreso de fruta sustraída de forma ilegal.
¿Qué implica el tratamiento cuarentenario para el mercado interno?
Las variedades de palta que no son Hass, como la común o la variedad Torres, requieren tratamiento con bromuro de metilo cuando se destinan a zonas protegidas del país. Estos tratamientos se realizan en centros habilitados ubicados en Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza y San Luis. En el caso de Tucumán, el SENASA habilita las cámaras de tratamiento y supervisa la labor de los inspectores, aunque el servicio operativo está a cargo de prestadores comerciales privados.
Uno de los centros de referencia es el Mercado de concentración frutihortícola (Mercofrut), que cuenta con cámaras autorizadas para tratamientos con frío y bromuro. Existen otras instalaciones en Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y San Luis, una red logística que permite el tránsito seguro de frutas hacia regiones sensibles.
¿Cuál es la situación actual de la exportación de palta desde Tucumán?
Actualmente, la principal variedad exportada es la palta Hass, con destino exclusivo a Chile. Este país no exige tratamiento cuarentenario convencional, sino un sistema de mitigación que se implementa junto con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y sus laboratorios.
La finca exportadora es responsable del monitoreo de trampas para la detección de mosca de los frutos (Ceratitis, Anastrepha), cuyo análisis se realiza en la EEAOC. Si los resultados son favorables, se autoriza la partida.
En este esquema, los técnicos del SENASA intervienen únicamente en la etapa final: verificando el cumplimiento del protocolo y realizando el muestreo correspondiente antes del embarque.
¿Existen exportaciones a otros destinos además de Chile?
Por el momento, no se están realizando envíos a otros países y el volumen destinado a exportación internacional es reducido. La mayor parte de la producción se orienta al mercado interno, en particular hacia las zonas protegidas de Argentina como Patagonia, Mendoza y San Juan, que exigen tratamiento cuarentenario debido a su estatus fitosanitario.
¿Qué factores determinan el acceso a nuevos mercados internacionales?
Para exportar a un nuevo país, es necesario conocer previamente sus exigencias cuarentenarias. Cada país comprador evalúa el riesgo sanitario de acuerdo con su propia situación productiva y define los patógenos que deben estar ausentes en la fruta importada. A partir de esos requisitos, el SENASA diseña planes de trabajo específicos, que pueden incluir monitoreo con redes de trampeo, tratamientos preventivos y controles analíticos.
Toda partida destinada a exportación debe salir acompañada de un certificado fitosanitario, que garantiza el cumplimiento de las exigencias sanitarias del país de destino. Este certificado es emitido por el SENASA tras verificar el cumplimiento del protocolo en finca, laboratorio y punto de despacho.
Indicadores de calidad y medidas sanitarias: dos llaves para exportar
Antes de cruzar fronteras, cada palta debe demostrar que está en su punto justo de madurez y libre de riesgos sanitarios. Para lograrlo, los protocolos de laboratorio y los sistemas de monitoreo en finca cumplen un rol clave en la trazabilidad y aceptación del fruto.
Determinación de materia seca: el estándar que define cuándo la palta está lista
Inés Valdez, Nelson D. Aranda, Nicolás Mitrovich, Franco García, Dardo H. Figueroa. Sección Fruticultura EEAOC. ivaldez@eeaoc.org.ar
El porcentaje de materia seca (MS) es uno de los indicadores más utilizados y confiables para determinar el momento óptimo de cosecha en frutos de palta. Este parámetro se relaciona directamente con el contenido de aceite del fruto y con su calidad organoléptica, factores claves para cumplir con los estándares de palatabilidad exigidos por los mercados nacionales e internacionales.
La palta es un fruto climatérico, es decir, su maduración continúa luego de la cosecha a partir de un proceso fisiológico caracterizado por un aumento en la tasa respiratoria y en la producción de etileno. Esta etapa —el climaterio— es fundamental para alcanzar la textura y el sabor adecuados, aunque estos cambios no siempre sean visibles en la piel del fruto. Por ello, determinar el contenido de materia seca y su correlación con parámetros fisiológicos resulta clave para estimar con precisión el momento ideal de cosecha.
Cosechas anticipadas pueden dar lugar a frutos que no completan adecuadamente su maduración, mientras que cosechas tardías pueden comprometer la firmeza y la vida poscosecha. Diversos estudios han determinado que el contenido mínimo de materia seca para garantizar una maduración uniforme y una buena calidad del fruto varía según la variedad y el destino comercial, pero se sitúa generalmente por encima del 21 %.
En la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán se ha trabajado extensamente sobre esta variable, remarcando que el punto óptimo de madurez varía incluso dentro de una misma finca, influido por factores como la altitud, el microclima y las prácticas culturales. También se destaca la necesidad de capacitar al personal recolector, ya que la evaluación visual es insuficiente en muchas variedades comerciales.
Valores mínimos de materia seca según variedad (Resolución SENASA 38/2011):
- Hass: 23 %
- Torres: 21 %
- Otras variedades: 19 %
El protocolo elaborado por la EEAOC (Figura 1) establece los pasos de este análisis:
✔ Toma de muestra
Se recolectan entre 6 y 10 frutos al azar en el lote, seleccionados de árboles con carga homogénea, en un área no mayor a 10 hectáreas. Las muestras deben llegar al laboratorio en las 12 hs siguientes a la recolección, etiquetadas con datos de cosecha, productor, variedad y ubicación.
✔ Recepción en laboratorio
Las muestras se reciben de lunes a jueves. Tres se destinan al análisis y el resto se conserva para evaluar la evolución de maduración.
✔ Preparación y pesaje
Se extrae la pulpa cortando el fruto en cuadrantes, eliminando cáscara, tegumentos y semilla. Se licúa hasta formar una papilla homogénea y se pesa una porción exacta en cajas de Petri con balanza de precisión.
✔ Secado y cálculo
La muestra se seca en microondas durante 25 minutos y luego se lleva a un desecador por 45 minutos. Se vuelve a pesar y se calcula el porcentaje de MS con la fórmula:
MS% = (PS – PT) / PM × 100
(PS: peso seco; PT: peso de la caja; PM: peso de muestra húmeda)
✔ Informe técnico
Se emite un informe con variedad, porcentaje de MS y resultado (apto/no apto), firmado por el responsable técnico y entregado al solicitante.
System Approach: monitoreo sostenido para asegurar trazabilidad
María Elvira Villagrán. Sección Zoología agrícola. melviravillagran@eeaoc.org.ar
Además del cumplimiento de indicadores de calidad, las fincas exportadoras deben aplicar estrategias de manejo sanitario para acceder a mercados que no permiten tratamientos de frío o fumigaciones. Entre ellas se destaca el System Approach, una alternativa que combina medidas preventivas y monitoreo continuo, y que resultó clave para sostener las exportaciones de palta Hass hacia Chile.
Este enfoque consiste en una serie de procedimientos acordados entre el país exportador e importador (en este caso, Argentina y Chile) para garantizar que los envíos de fruta no presenten riesgo cuarentenario por la presencia de Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata.
Nuestro laboratorio de la sección Zoología agrícola forma parte de la red de laboratorios reconocidos por SENASA y participamos en una etapa clave del system approach para la exportación de palta Hass: el Sistema de monitoreo de moscas de los frutos, el cual incluye un trampeo para adultos y un muestreo de frutas para los estados inmaduros de estas plagas.
Para cumplir con el protocolo y realizar el monitoreo de adultos, las empresas exportadoras deben instalar en las parcelas inscriptas y zonas circundantes dos tipos de trampas: McPhail (con atrayente alimenticio) y Jackson (con feromonas que atraen solo a machos de C. capitata).
Semanalmente, durante el período de exportación, los productores nos envían muestras de estas trampas —el contenido líquido y los pisos pegajosos—. Nosotros nos encargamos de procesarlas e identificar las especies atrapadas. Luego elaboramos los informes que incluyen dichas identificaciones y datos del MTD (valor que indica moscas/trampas/días). Los resultados se envían a SENASA, quien gestiona la trazabilidad y el cumplimiento del protocolo binacional.
Cabe destacar que, a partir de la implementación de este método, en la EEAOC se realizaron estudios para determinar el riesgo real de infestación de la palta variedad Hass con C. capitata. Los resultados de dichas investigaciones permitieron modificar el protocolo, en el trampeo de moscas, bajando el valor del MTD exigido de 0,14 a 0,10 por parcela. A pesar de que así el sistema se hace más exigente, se logró también eliminar el tratamiento con bromuro de metilo y/o frío para C. capitata, siempre en el caso de que no se encuentren larvas vivas en los muestreos de fruta tanto en el campo como en el empaque y punto de ingreso a Chile.
Este sistema exige constancia y planificación: las fincas deben mantener el monitoreo incluso fuera de temporada para conservar su habilitación. Es una estrategia establecida desde los años noventa que sostiene su vigencia como herramienta técnica porque permite reactivar envíos ante cada oportunidad de mercado.
El potencial que aún espera
La palta es, sin dudas, uno de los cultivos con mayor proyección en el mapa agroexportador argentino. Su demanda sostenida en los mercados internacionales, junto con las condiciones agroecológicas del noroeste argentino, dibujan un escenario prometedor.
Los ensayos y experiencias productivas en Salta, Jujuy y Tucumán han demostrado que es posible obtener fruta de calidad de exportación, con estándares que cumplen las exigencias sanitarias y comerciales más rigurosas. Sin embargo, ese potencial aún requiere un mayor nivel de articulación público-privada, inversión en infraestructura, investigación adaptada al territorio y políticas activas de promoción.